“Es sabido que los primitivos moradores de estas casas –de cuando la parroquia fue una
zona de buen vivir–, escaparon hace tiempo a otros sitios…”
Salvador Garmendia, La mala vida (1968)
1. Sin dinero y con la “lerdura (sic) del provinciano” a cuestas, como él mismo dijera, Salvador Garmendia había llegado del estado Lara a las pensiones del Guanábano y Caño Amarillo en 1948. La “perenne exaltación” del grupo Sardio y la publicación de Los pequeños seres (1959) ayudaron más tarde a dejar de lado “el frío hedor de las pensiones”, mientras le permitían distinguir sectores y parroquias de la hidra metropolitana. Tal como confesaría más de dos décadas después de su arribo, en su contribución al libro Así es Caracas (1980): “No imaginaba en esos años inocentes, que una ciudad pudiese tener muchas cabezas, todas diferentes entre sí y Catia era una de ellas, que pensaba y hablaba a su modo, de una manera inconfundible”. Era una mudanza parroquial del inmigrante, al tiempo que un cambio de bastidor novelesco, del pequeño ser al habitante. Y acaso también se correspondió, mutatis mutandis, con la mudanza del domicilio intelectual de Sardio al Techo de La Ballena.
A pesar de estar anclados, como su autor, en el centro capitalino venido a menos, los tempranos personajes de Garmendia se movieron en pos de sus rutinas laborales. Ya algunos de Los pequeños seres, moradores de cuartuchos o viviendas de alquiler en el centro de los años cincuenta, veían en sus recorridos por las urbanizaciones, “pesadas mansiones rodeadas de jardines ociosos y árboles comprimidos en sus costados”. Desde las ventanillas de los carros o autobuses en los que atravesaban los distritos de la capital expansiva, contemplaban las quintas que “mostraban sus balcones cerrados, sus columnas, sus frisos blancos y hacían pensar en interiores huecos, galerías despobladas, canceles de cristales amarillos y faldones colgantes de cielorraso, en salas espaciosas sin ruido de pisadas”. Eran intimidades del habitar burgués que no les resultaban del todo desconocidas, ya que varios de los pequeños seres garmendianos acuden a esas quintas a prestar servicios domésticos, cuando no moran allí como sirvientes. Estaban esas quintas decoradas con más lujo y equipadas con más confort que las viejas casonas de los pueblos y ciudades de donde provenían, los cuales son súbitamente recordados por algunos de Los habitantes (1961) en sus incursiones a través de urbanizaciones y avenidas de la ciudad.
Pero esa urbe burguesa permanecía, en cierto modo, distante e inasequible para el autor provinciano venido de Altagracia. Así lo dejó ver Garmendia en “Veinte años de calles, ruidos y superficies” (1980), al recordar su avecindamiento en las alturas del observatorio Cagigal, cuando probablemente escribía Los habitantes: “La ciudad, debajo, era una miniatura alegre, que de manera misteriosa se mantenía apartada del viento que pasaba silbando con furia por encima de nosotros; el óvalo verde del hipódromo, los techos afrancesados del (sic) Paraíso, las plazas y los puentes…”.

2. Posteriores personajes de Garmendia, especialmente los disipados seres de Día de ceniza (1963), parecen ampliar sus itinerarios a través de la ciudad del consumo, apropiándosela con más soltura y desenfado. Los pequeños seres habitaban y deambulaban todavía por el Beirut, el Barcelona y otros hoteles repletos de inmigrantes, ubicados en parroquias “de casas ancianas”. Aunque también acuden a Las Tres Potencias y a otras cervecerías y bares del centro, los personajes de Día de ceniza y Los habitantes confluyen ya en el Gran Café de Sabana Grande, en el Baviera y en el cine Paraíso; e incluso las juergas nocturnas los llevan a amanecer, de vez en cuando, en algún “barrio elegante”. Con más osadía en sus excursiones a través de la Caracas burguesa, algunas criaturas del segundo Garmendia parecen empujadas por la masa en trance de urbanización; esta las deslastraba del atávico temor de los paletos, mientras atravesaban la ciudad en su “Buick rechoncho, que bramaba por el escape libre”. Como en prefiguración de la Venezuela saudita, motorizada y bebedora, en sus estridentes andanzas agitaban ya la botella de White Label, emblema consumista, importado en esa dolce vita de los bajos fondos, cuyos distritos ya no se reducían al centro, como todavía ocurría con los recoletos pensionistas de Guillermo Meneses. Al
igual que comenzaran a hacerlo Narciso Espejo y Américo Arlequín en las inmediaciones de El Silencio sin renovar, los personajes de Día de ceniza llevaban ahora su rutina, incluso la festiva, a otros distritos que cambiaban de piel. Sus extrapolaciones revolvían ese amalgamiento con la ciudad, el cual no se había alcanzado, según Orlando Araujo, en el “registro y observación, pero sin mezclarse”, que mantenía a raya a los personajes menesianos, e incluso a los tempranos garmendianos.
Pero no todos pueden salir del centro. En Día de ceniza también reposan, frente a las agrietadas fachadas de Santa Teresa y otros edificios, “familias de mendigos echadas en las gradas del atrio entre vendedores de baratijas y estampas”. Es otra significativa imagen garmendiana de esa Caracas otrora “gentil” que se tornaba “horrible”, según advirtiera el mismo Araujo en Narrativa venezolana contemporánea (1972), uno de cuyos pioneros urbanos fue el escritor larense.

3. La “oestización” del centro, deteriorado y tugurizado en el vórtice de la segregación caraqueña, ambienta La mala vida (1968), cuarta novela urbana de Garmendia. Exponente de una rama genealógica que no migrara del centro, su sujeto permanece apegado a las “oscuras y descorazonadas” calles de Santa Rosalía y sus pensiones. Sigue inmerso en esa su parroquia “de tantos años”, de cuyas características, composición y significado en la metrópoli muestra, ahora sí, cierta conciencia, a diferencia de los juambimbas del primer Meneses o del mismo Garmendia recién venido.
“Es sabido que los primitivos moradores de estas casas – de cuando la parroquia fue una zona de buen vivir -, escaparon hace tiempo a otros sitios. Hoy todos son hoteles y pensiones que a primera vista parecieran desiertos, bares, pequeñas tiendas y talleres de sastres y zapateros, alguna antigua pulpería rancia y deslustrada; un taller de imprenta, que aún a estas horas deja oír por las ventanas la suave y aceitada mordedura de las prensas. Una tintorería harapienta, herrerías y quincallas”.
Es una postal ilustrativa de la combinación de usos y el cambio funcional en una zona como El Conde, antes de la renovación emprendida en la década de 1970, la cual dejó un bajorrelieve de pensiones y talleres en ese centro que se hizo oeste. Tal descripción es clave al mismo tiempo para entender la estancia y perspectiva del sujeto garmendiano en general dentro la metrópoli: quedose en el centro venido a menos, en una localización que parece disminuirle existencialmente, por contraste con la próspera ciudadanía del este. Es una como analogía del opaco presente en las parroquias pintorescas de marras, por contraposición a las urbanizaciones contempladas pero inasequibles, así como a los suburbios excéntricos y flamantes.
No olvidemos que, desde su llegada a la capital, el mismo Garmendia – según confesara en “Encuentros con Balzac” (1993) – nunca pudo librarse del “olor de pensión” que lo envolviera en La Pastora, Catia y otras parroquias del centro. Impregnadas en ese mismo olor, también aquí tienen lugar los reveses del sujeto narrativo de La mala vida: “Siguió tres años de Derecho y abandonó, sin aprobar, el último, para quedarse por allí, trafagando por los sucios pasajes, las esquinas ruidosas, las fondas de chinos, los bares y las pensiones de esa zona desordenada y sin edad que rodea al edificio del Capitolio, poblada de santeros y mendigos, mercancías falsas y gente que discute”. Y desde ese centro incluso elaborará el sujeto sus menguadas ensoñaciones y proyectos inanes, siempre desde “la calle de una barriada pobre, ruidosa y agitada”, bordeada por “edificios andrajosos”.
A lo largo de más de quince años vividos en esa centralidad ficticia y deteriorada, el sujeto garmendiano ha hecho de esa parroquia su barrio. Este resuena con los valores comunitarios que la sociología urbana norteamericana – desde la escuela de Chicago hasta Jane Jacobs y Suzane Keller – atribuyeran a la cultura barrial en tanto ámbito de arraigo, en medio de la diáspora y el asociacionismo metropolitanos. Sin embargo, no pudiendo librarse del “objetualismo” garmendiano, ese barrio se muestra a la vez como “un cuerpo viejo, a medias desmembrado que se retrae en su agujero, oculta sus muñones, y hace su única mueca ya demasiado conocida”. En este sentido también se asemeja, por su precaria condición dentro de la trama urbana, con la ranchería periférica; ambos ámbitos barriales, tanto céntricos como marginales, acogen los malvivientes garmendianos.
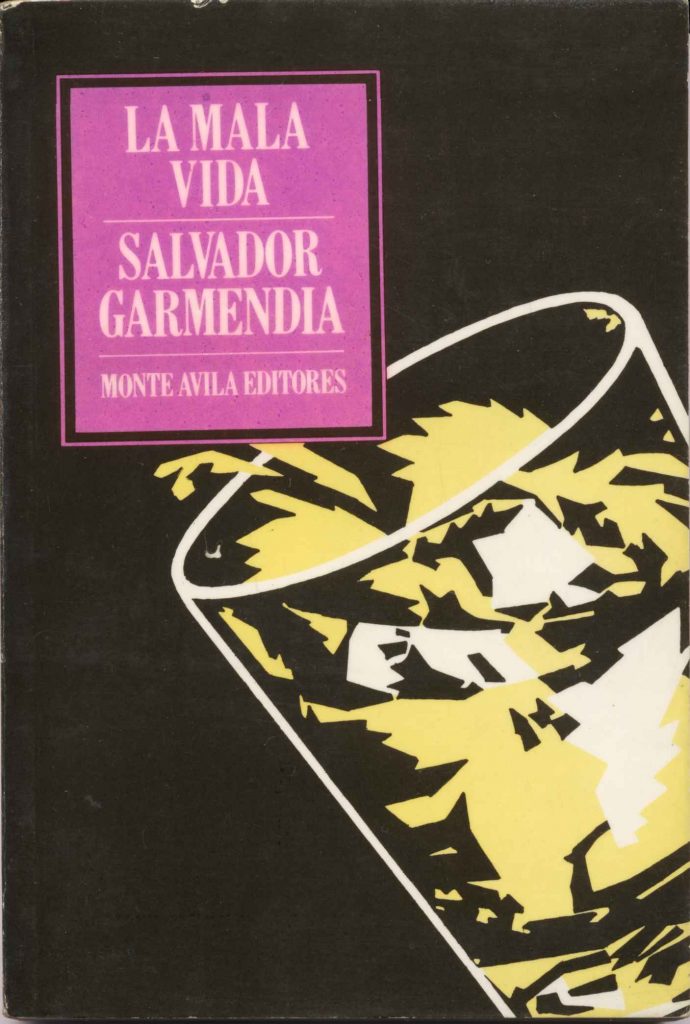
4. Esa mala vida garmendiana transcurre en sombríos decorados cuyas localizaciones son precisadas por el narrador, en una como extensión urbana de su técnica objetualista: el hotel Imperial, de Pinto a Miseria; la pensión Cantábrica, esquina de Romualda; o el
“pequeño café mhttps://elarchivo.org/wp-content/uploads/2022/07/037929.jpgto cercano al Teatro Municipal. En aquella atmósfera envejecida (con la muerte de los grandes días del teatro, la calle rezagada del
tránsito, acabó enchufada a ese mundillo de agencias de pasajeros, hospedajes, y gestorías, comedero de puticas de mala muerte, y el local vio frustradas sus ilusiones de buen tono) tomábamos café…”
Esas locaciones se encuadran en sectores mutantes del centro caraqueño que se hace oeste, en los “alrededores del Nuevo Circo”, la plaza de Capuchinos o la esquina El Conde; en las deterioradas inmediaciones de Quebrada Honda y Los Rosales, que son barrios de “mayoristas y talleres donde ya nada respiraba”; sectores cuya degradación es delatada por el cambio de usos y la alteración tipológica. En los parajes de ese hemisferio oeste de La mala vida pareciera mostrarse lo que el mismo Garmendia recordara en 1980, sobre su lento y timorato descubrimiento de la ciudad, condensado en su escritura objetualista, viscosa y reminiscente. Los bastidores se le fueron apareciendo al narrador “por trozos”, desde “un portal achacoso, sitios donde el relato ha permanecido largo tiempo y forma costras y vellosidades. Volvía a encontrarme metido detrás de los armarios y en los cuartos de atrás de mi casa, al pasar por ciertas orillas de los barrios desalentados y ruinosos”.
No obstante el céntrico anclaje barrial del sujeto de La mala vida, la urbanización de otros personajes garmendianos tiene lugar, como hemos visto, mientras penetran una Caracas en trance de segregación espacial y económica, social y cultural. Tras las mudanzas iniciales del juambimba rural trocado en Mateo Martán urbano, las sucesivas ampliaciones en las odiseas citadinas de pequeños seres y habitantes, provincianos y malvivientes de Garmendia buscaron asimilar la compleja hidra metropolitana, llena de contrastes y segregación entre este rico y oeste pobre.
Lea también el post en Prodavinci.
