1. Papá solía decir que había conocido a Sofía Ímber desde sus años de estudiantes en el liceo Andrés Bello, en la Caracas de los años treinta. Nunca constaté la veracidad del aserto, pero sí despertó en mí curiosidad por la librepensadora, como la llamaba papá, más conocida en mi infancia por sus contribuciones periodísticas y televisivas, antes de fundar y dirigir, desde 1974, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.
A diferencia de lo que comenzaba a estilarse en muchos hogares, con la después llamada morning television, en casa no sobraba tiempo para ver la tele, en medio del ajetreo mañanero. Pero cuando había algún invitado de interés en Buenos días, papá y mamá se las ingeniaban para echar ojeadas al mostrenco Admiral que presidía el salón de la casa en San Bernardino. En las pantallas blanquinegras de Venevisión asomaban entonces los contertulios del programa, presididos por la vivaz Ímber, secundada por los anfitriones más reposados: Carlos Rangel, esposo de la periodista, y Reinaldo Herrera Uslar, más conocido a la sazón que su esposa Carolina, ambos iconos de la high caraqueña.
Preparándome en las mañanas para asistir al colegio, no podía yo tampoco prestar atención al programa, cuyos invitados no eran de mis intereses entre infantiles y adolescentes. Sin embargo, las pocas veces que veía las tertulias, algunas de ellas acaloradas, mi atención era captada por la locuacidad de Ímber o por la elegancia de Herrera. Con grandes anteojos montados en pasta y también trajeado impecablemente –como atestigua la imagen de Tito Caula perteneciente al Archivo de Fotografía Urbana- Rangel me parecía entonces quien menos se hacía notar, acaso por sus intervenciones más pausadas. Sin embargo, conociéndolo por sus contribuciones en la revista Momento, la cual dirigía, papá decía que “el esposo de Sofía” era el “más formado” de los anfitriones de Buenos días. Con el tiempo yo le daría la razón.
2. Fallecido papá en 1974, uno o dos años después de ingresar yo a la Universidad Simón Bolívar en el 77, un profesor de Estudios Generales se refirió al recién aparecido libro de Carlos Rangel como “texto fundamental” para entender la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y el Tercer Mundo en general. Por ser tema que debía abordar en un ensayo de fin de curso, lo busqué de inmediato en Suma, mi librería de referencia. La carátula y el título – Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América Latina (1976) – me hicieron pensar que, en aquella década efervescente de literatura izquierdista, podía tratarse de otro alegato en favor de la guerrilla y la subversión. Pronto me di cuenta de que estaba diametralmente equivocado.
Dentro del rígido y adoctrinado marco de la escuela de la Dependencia, dominante en el mundo académico de entonces; en el volátil clima anti-yanqui y procomunista todavía marcado por la Revolución cubana y la Guerra Fría, no era frecuente que los intelectuales se atrevieran a emprender análisis de corte liberal o críticos del marxismo, reconociendo el valor de la democracia o el capitalismo norteamericanos. En el caso venezolano, había habido voces como las de César Zumeta y Jesús Semprún, quienes a inicios del siglo XX hicieran ya un balance negativo del primer centenario de vida republicana en Latinoamérica, por contraposición al “coloso del Norte”. Si bien las ponderadas ensayísticas de Picón Salas y Rómulo Gallegos, Uslar Pietri y Enrique Bernardo Núñez, entre otros, habían reconocido en la segunda posguerra el predominio técnico y cultural de Estados Unidos frente a los vecinos sureños, en la Venezuela enguerrillada y violenta de los sesenta resultaba más riesgoso tratar de rescatar el ejemplo de una Norteamérica “reaccionaria” para mostrar que su supuesta culpa en el fracaso de la Latinoamérica “revolucionaria” era parte de una “leyenda negra”. Sin embargo, por ser esa una tesis necesaria para la “labor de desmitologización” – según lo expresó el mismo autor en comunicación a Jean-François Revel, prologuista de la primera edición – el libro de Rangel alcanzó de inmediato gran impacto, evidenciado por numerosas reimpresiones y ediciones en España y Argentina.
La “base mítica” del Nuevo Mundo y su poblador autóctono fue rastreada por el autor hasta la Atlántida y otras imágenes grecolatinas; pasando por El Dorado renacentista y la americanizada versión del buen salvaje, habitante en una prístina América de la edad de Oro, propalada por Colón y los descubridores en sus crónicas. Se desembocaba, por supuesto, en los atributos morales añadidos por Montaigne y Rousseau al bon sauvage, a lo largo de la antinomia ilustrada entre naturaleza y civilización, que según Rangel, terminaría estigmatizando a esta última como racional, dominante y corruptora, justificando por ende la irrupción revolucionaria. “Por causa del mito del buen salvaje, Occidente sufre de un absurdo complejo de culpa, íntimamente convencido de haber corrompido con su civilización a los demás pueblos de la tierra, agrupados genéricamente bajo el calificativo de ‘Tercer Mundo’…”, zanjó Rangel en uno de los atrevidos silogismos históricos que jalonan su libro. Y una de las grandes encarnaciones de ese mito sería, por antonomasia, el barbudo Fidel revolucionario, salido de Sierra Maestra para enfrentar no solo a la Cuba de Batista, sino a todo el imperialismo yanqui.
Sin dejar de reconocer lo desafiante y novedoso que resultaba, para el momento de publicación del libro, rastrear los reductos del utopismo en la todavía reciente conceptuación del Tercer Mundo, así como la parentela establecida entre salvaje y revolucionario, me pareció que había en aquella conclusión un peligroso salto discursivo, del imaginario historicista a las categorías coetáneas de las ciencias sociales. Es una hibridación que marca el discurso de Rangel, el cual, no obstante la erudición desplegada en muchos pasajes, confirma que Del buen salvaje al buen revolucionario está a caballo entre el libro de historia y de periodismo científico.
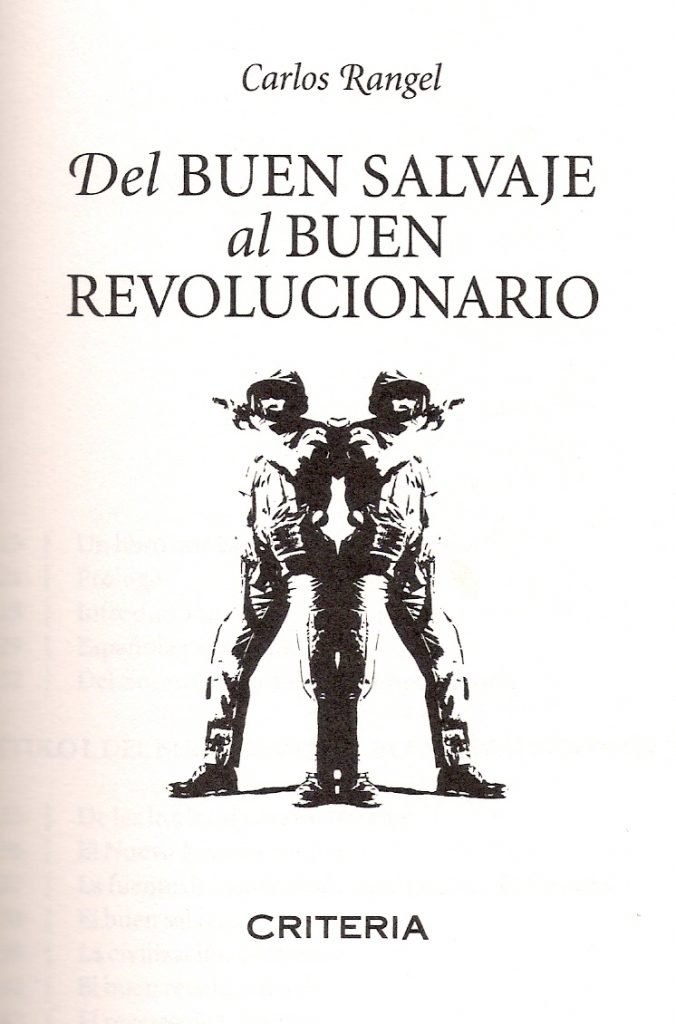
3. Más de tres décadas después de aquella lectura inicial, volví al ya clásico de Rangel a propósito de mis pesquisas sobre la ciudad en el imaginario venezolano y la modernización urbana en Latinoamérica, descubriendo entonces relaciones con pensadores continentales. En el marco de su crítica a las tendencias autoindulgentes y anti-yanquis que habían dominado el pensamiento humanístico y las ciencias sociales latinoamericanas en diferentes períodos, advirtió Del buen salvaje… caprichosas inconsistencias resultantes de nuestra heterodoxia cultural. Por contraste con la señalada animadversión contra el Calibán del Norte, explicable en parte por la rivalidad republicana dentro del mismo hemisferio; a pesar de la dominación establecida por metrópolis del Viejo Mundo desde 1492 – primero España y Portugal durante la Colonia, seguidas por otras potencias hasta la Primera Guerra Mundial – Rangel detectó cómo “una vertiente del pensamiento compensatorio latinoamericano se halaga de ser nosotros los herederos y continuadores de la civilización grecolatina en América”. Con ello apuntó contra el arielismo que, cobrando formas seductivas en el modernismo literario de Rubén Darío y sus congéneres, envolviera las décadas novecentistas del humanismo hispanoamericano. También lo contrapuso, de manera inteligente y reveladora, a la vertiente de la europeización decimonónica preconizada por Rivadavia y Sarmiento, Alberdi y Mitre en Argentina, quienes supieron reconocer la importancia de la ciudad y la migración del Viejo Mundo como dinamos para civilizar la pampa bárbara, a la manera como había ocurrido en Estados Unidos, donde Sarmiento había sido embajador. Pero en la “literatura escapista” de Darío y Rodó, así como en el telurismo del argentino Ricardo Rojas, detectó Rangel exponentes de aquella reivindicación latina tendente a la auto-indulgencia. Si bien Rodó y Rojas son ejemplos del ensayo arielista, extraña que el autor no haya identificado pensadores que llevaron esta tendencia al terreno propiamente geopolítico y económico, tales como el peruano Francisco García Calderón y el argentino Manuel Ugarte, entre otros.
Algo más tolerante fue Rangel con la noción de “raza cósmica” predicada por José Vasconcelos a propósito de los habitantes de las repúblicas mestizas que enfrentaban los desafíos de la masificación del nuevo siglo, intentando así zanjar la sempiterna pugna de “latinidad contra sajonismo”. Con todo y ello, finalmente la tildó de “fábula”, acogiéndose cómodamente al juicio de Octavio Paz. Conviene en este sentido recordar que, como promotor de la reforma educativa y artística consiguiente a la Revolución, el autor de La raza cósmica (1925) y Ulises criollo (1936) ciertamente fue adalid para que el lema positivista del México del porfiriato, “Amor, Orden y Progreso”, fuese sustituido por el más secular y todavía vigente, “Por mi Raza hablará el Espíritu”, epítome de su mesianismo mexicano y panamericano. Pero la crítica del autor de El laberinto de la soledad (1950) a Vasconcelos no se da tanto por lo fantasioso de su propuesta, sino por lo personalizada y desvinculada que esta permaneció con respecto a otras corrientes del pensamiento contemporáneo.
Estableciendo, de nuevo con atrevimiento y penetración, un parentesco entre discursos heterodoxos en términos ideológicos y genéricos, coincidentes empero al reivindicar la latinidad humillada por el nuevo siglo, concluyó Rangel que, bajo la égida marxista de posguerra, el arielismo terminó siendo descartado por la intelectualidad latinoamericana como explicación del atraso continental frente al triunfo del materialismo sajón:
“Rodó y su libro han ido a parar al basurero de la historia, enviados allí por quienes inventaron ese destino para cosas mucho más trascendentes que Ariel. El marxismo llena ahora para América Latina las mismas funciones que cumplió el manifiesto de Rodó, y lo hace infinitamente mejor, con referencia a una cosmovisión potente y totalizadora, encarnada además no en una mítica Atenas, ni en una desvencijada “latinidad”, sino en un centro de poder que es un rival verdadero y actual de los EE.UU.”.
Ya para la década de 1970 la Unión Soviética se había impuesto muchas veces como un Calibán tanto o más abominable que el acechante en las metáforas arielistas. Como ejemplos valga recordar, tras el totalitarismo estalinista, el aplastamiento de la revolución de Hungría en 1956, la erección del muro de Berlín en 1961 y el sofocamiento de la primavera de Praga en el 68. Mientras pasaba revista a esos desmanes, Rangel denunció la fascinación obsoleta con la utopía marxista, la cual todavía enceguecía a la intelectualidad latinoamericana para cuando escribiera su libro. Seguramente no sospechaba que su propio país devendría baluarte de ese anacronismo en el siglo siguiente. A pesar de lo penetrante e inexplorada de la asociación establecida por el autor en este sentido, quizá resiente el lector humanista del libro la dureza con la que el arielismo es por momentos tratado, debido a la heterodoxia de sus fuentes filosóficas y literarias para enfrentar la amenaza del materialismo novecentista.
Releyendo a Uslar Pietri al mismo tiempo que el clásico de Rangel, pensé entonces que, por ser coetánea de Del buen salvaje…, otra clave para entender el arielismo se encuentra en el ensayo “Somos hispanoamericanos”, incluido en Fantasmas de dos mundos (1979). Allí Uslar señala que uno de los rasgos de nuestra identidad continental está en haber producido una literatura en “continua y generalizada actitud de insurgencia”, para lo cual “se invocan principios o doctrinas, recientes o viejas, venidas de fuera, pero se las mezcla con la mitología local y la realidad existencial”. Y era en parte esa rebelión ante el materialismo, encarnado para el novecientos en el Calibán anglosajón, la que los aristarcos modernistas quisieron expresar en sus formas y argumentaciones eclécticas, aunque algunos de sus herederos de entreguerras, como Pedro Manuel Arcaya y Jesús Semprún en Venezuela, advirtieron pronto que Estados Unidos era más bien una suerte de Próspero que arrostraba al totalitarismo europeo.
4. Otras claves explicativas de las ideologías conformadoras del Tercer Mundo se me revelaron en posteriores lecturas de Rangel, recreándome lo que había sido mi búsqueda original para el trabajo universitario a mediados de los años setenta. En este sentido, noté ahora que la crítica a algunas de las vertientes modernas derivadas del marxismo es otro de los frentes analíticos en Del buen salvaje al buen revolucionario. Su autor pareció tener en mente a la escuela de la Dependencia al objetar – como lo hiciera con el arielismo en tanto justificación por el fracaso frente al supuesto materialismo de Calibán – la hipótesis de que “el subdesarrollo latinoamericano ha sido producido por el imperialismo desde 1492 en adelante, y que simplemente españoles, ingleses, franceses y norteamericanos se han ido relevando en el papel de protagonistas principales de un mismo proceso subdesarrollante”. En este sentido, Rangel bien estableció, a través de uno de los más significativos aportes del libro, que las nociones de imperialismo y dependencia no fueron propias de Marx y Engels, quienes poca atención prestaron a las desigualdades entre naciones y a las regiones periféricas del mundo, sino más bien del revisionismo introducido por Lenin, quien desde 1917 necesitaba explicar el atrasado caso de Rusia.
Recordemos que la escuela de la Dependencia partía precisamente de estas fases de dominación colonial, capitalista e imperialista para construir su matriz histórica de relaciones centro/periferia; estas últimas coincidían, en su fase contemporánea e industrial, con la concepción de Raúl Prebisch y la Cepal. A partir de allí desarrollaban los dependentistas, con respecto al proceso urbano, argumentaciones sobre la debilidad de las redes territoriales coloniales, solo fortalecidas en la etapa republicana según las necesidades de penetración de inversiones europeas y norteamericanas. También estaban los postulados sobre una “urbanización dependiente” que, en el siglo XX, no habría obedecido a las necesidades de las dinámicas económicas internas, sino a los efectos migratorios inducidos por el capital extranjero. Por el contrario, la crítica liberal de Rangel apuntaba a las bases mismas del aparato ideológico dependentista cuando denunció, en vista del ventajoso crecimiento económico de Latinoamérica durante la posguerra, que “la mala distribución del ingreso”, la “deficiente administración de los recursos disponibles”, o la incapacidad para “enfrentar la explosión demográfica que marginaliza vastos sectores de su población y derrota el crecimiento del producto económico”, eran razones internas que no permitían endilgar las causas de la fracasada modernización latinoamericana a las potencias industrializadas.
5. Releyéndolo casi cuatro décadas después de su publicación, Del buen salvaje al buen revolucionario no solo me confirmó su interés y actualidad, sino también coraje y denuedo, porque sacudió las bases de un establecimiento político de izquierda, que en los años setenta alimentaba a buena parte de la intelectualidad “comprometida” al sur del río Bravo, como parece hacerlo de nuevo en el siglo XXI. Bien resume Aníbal Romero en este sentido: “Con admirable lucidez Rangel sometió a cirugía los mitos que tranquilizan las conciencias latinoamericanas. Si asumimos que tales mitos son espacios sicológicos que ofrecen refugio para orientarnos en la vida, es comprensible que la implacable crítica de Rangel haya horadado una cultura política complaciente y extraviada en sus espejismos”.
Al mirarlo como ensayo, en lugar de la “lectura ofendida” que provocara Rangel en peñas izquierdistas, por ser autor reaccionario descarriado de sus congéneres, puede más bien verse en su libro, como señala Nelson Rivera, el “demorado y solitario recorrido a través de una historia de reveses y desaciertos, sólo porque el hombre que observa lo hace con específica sensibilidad”. Y tal perspectiva permitió a ese melancólico y solitario intelectual que Rangel fue en aquellas décadas revolucionarias, continúa Rivera, escrutar y “descifrar el mapa de un continente que ha vivido en sus entrañas desvaríos y desilusiones, una y otra vez”.
Lea el post también en Prodavinci.
