“…doña Elvira fue asimilándose para su uso particular esa elegancia de segunda
mano, ese buen tono postizo que adquieren las provincianas que vienen a Caracas o
las caraqueñas que van a Europa, con las cuales unas y otras pretenden humillar a
sus paisanas cuando tornan a la parroquia o regresan a la capital».
Pío Gil, El Cabito (1909)
1. Tal como algunos cronistas extranjeros y criollos reconocieron, el nivel cultural de la Caracas de finales del siglo XIX y comienzos del XX debía mucho a la
renovación durante los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco (1870-1888). Con más de 122 escuelas, colegios y academias especializadas al concluir la
Aclamación, el servicio educacional de la capital estaba «a nivel de las principales ciudades europeas», al menos según testimonio de Paul de Cazeneuve y François Haraine en Les États-Unis du Venezuela (1888). Por aquellos tiempos, la ciudad tenía 33 periódicos, algunos especializados en temas mercantiles, científicos, artísticos, religiosos y literarios, recordó Eduardo Michelena en Vida caraqueña (1967). Tal vitalidad periodística hizo posible el milagro de El Cojo Ilustrado, revista quincenal que congregó a la intelectualidad venezolana e hispanoamericana desde 1892 hasta 1915, siguiendo un catálogo moldeado por el diletantismo guzmancista.
Rivalizando con la Revista de América, fundada por Rubén Darío en 1894; o con la argentina Caras y Caretas, aparecida cuatro años más tarde, El Cojo Ilustrado
ofreció traducciones tempranas de Maupassant, Daudet, Mirbeau, France, Leopardi, D’Annunzio y Wilde, entre otros. También extractos del realismo naturalista de Pérez Galdós y Pardo Bazán, así como adelantos modernistas del mismo Darío y José Enrique Rodó. Como otros magacines de la Bella Época, desde el comienzo El Cojo Ilustrado incluyó entregas seriales de los manuales de etiqueta de la baronesa Staffe, completados con páginas enteras sobre moda europea. En estas se anunciaban las mayores tiendas por departamento parisinas, tales como La Belle Jardinière, Printemps, La Samaritaine y Au Bon Marché, la cual ofrecía enviar catálogos a las clientas caraqueñas. Con toda esta parafernalia disponible, se entiende por qué las damas capitalinas, trajeadas au dernier cri, deslumbraban a visitantes extranjeros finiseculares, de William Eleroy Curtis a Ira Nelson Morris, pasado por Richard Harding Davis.
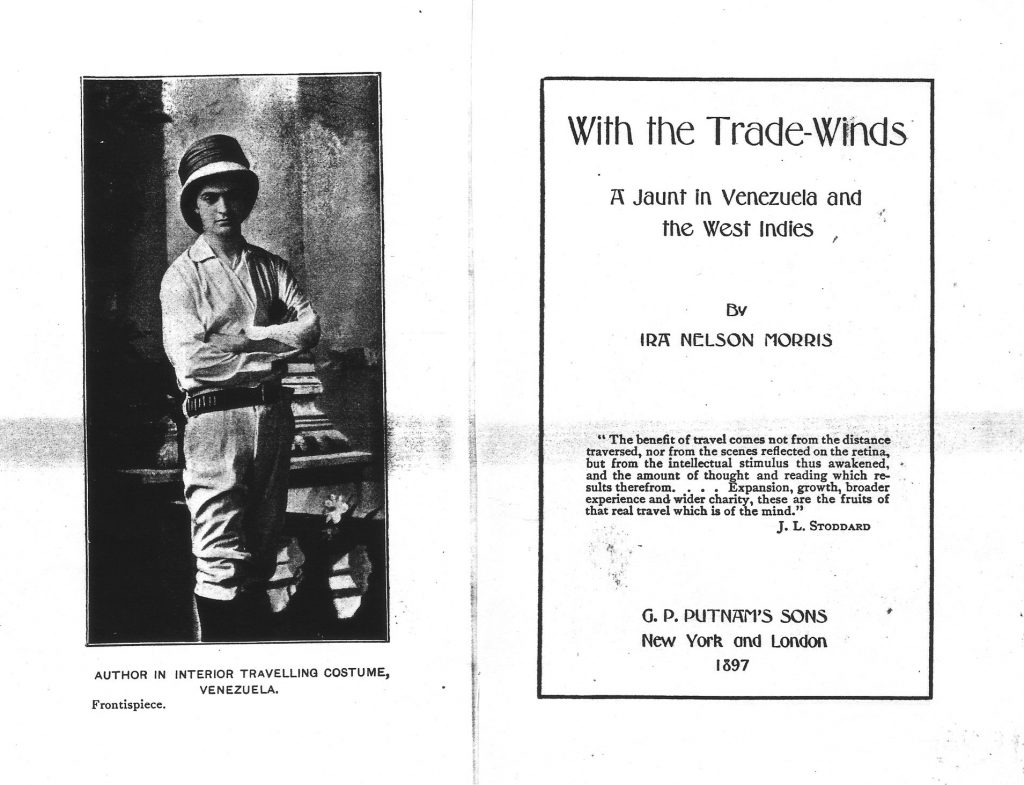
2. Heredera de la extranjerización guzmancista, la capital de Joaquín Crespo y Cipriano Castro sedujo a otros visitantes por su refinada vida pública. Al arribar al
país crespista, Tommaso Caivano notó, en Il Venezuela (1898), que Caracas era el producto de la civilización europea del fin de siècle. El francés Pierre Savelli tuvo la misma impresión de una urbe que conjugaba «todos los goces de la civilización y del progreso», según crónica publicada en 1896 en El Cojo Ilustrado. Entre estos goces se contaban las carreras de caballos, que habían pasado a ser afición de moda entre la élite capitalina, tras la constitución del Jockey Club de Venezuela y la inauguración del hipódromo de Sabana Grande en 1896. Además de contribuir a mejorar la crianza equina, el club era saludado, en el mismo magacín, por simbolizar las «nuevas recreaciones sancionadas por las más avanzadas civilizaciones en los primeros países de Europa».
El hipódromo pronto devino rendez-vous chic para la mejor sociedad caraqueña, especialmente para los dandis criollos que pavoneaban allí sus grises levitas, “como en Longchamp». A la sazón, la europeización del ocio extendiose a la playa: el remoto Macuto guzmancista pasó entonces a ser balneario favorito, el San Sebastián o Biarritz de los capitalinos, como recordara José García de la Concha en Reminiscencias. Vida y costumbres de la vieja Caracas (1962). Quienes no accedían a lugares tan exclusivos o distantes podían divertirse en los carnavales: el colorido de estos en la avenida del Este era comparable a los de la vía del Corso en Roma, según alardeaba El Cojo Ilustrado en 1895. Y durante el resto del año, los melómanos podían disfrutar de fragmentos operáticos en las galas públicas de la plaza Bolívar, sin olvidar las consuetudinarias retretas de entre siglos.
La elegante vida caraqueña no sería deslucida por las tropas andinas arribadas con la Revolución Restauradora de 1899. Solo que a partir de entonces, los edecanes de Castro, ataviados a la francesa, encabezaban el cortejo llevado por el caudillo a los frecuentes saraos. Mientras los militares andinos eran deslumbrados por las beldades caraqueñas, el Cabito sorprendía a la sociedad capitalina con su habilidad para danzar polcas, mazurcas y valses. Sin embargo, «los brincos que daba le quitaban un poco de prestancia», hizo notar José Abel Montilla, uno de sus soldados y autor de Fermín Entrena (un venezolano del noventa y nueve) (1941-1944).
En la resaca de las juergas, doña Zoila ofrecía a las señoras caraqueñas, en la mansión de El Paraíso, garden parties servidas con merengues y pastelería,
sorbetes y tisana. Era el modo decoroso como la primera dama sobrellevaba el bochorno y el adulterio en el «diminuto París tropical», según la postal entregada por Mariano Picón Salas en Los días de Cipriano Castro (1953). Ajeno a las intrigas palaciegas, el colombiano Emiliano Hernández proclamaba mientras tanto, de nuevo en El Cojo Ilustrado, que Caracas era «la ciudad de la gentileza». Y tal como confirmaron los cronistas de los techos rojos –de Pedro José Muñoz a Guillermo José Schael, pasando por Alfredo Cortina y Guillermo Meneses– la capital de Castro escenificó mucho de la Bella Época criolla, período en el que el resplandor europeo y el culto parisién alcanzaron su cénit.
3. Pero ha habido evocaciones menos luminosas, oscuras más bien, de la Caracas del novecientos. Prolongando la afectada parafernalia del crespismo, la
estética de Los días de Cipriano Castro fue vista por el mismo Picón Salas como «retorcida, profusamente ornamental y con alardes de refinamiento que degenera en cursilería». Es una estética que entreveraba las modas francesas con el pintoresquismo andaluz, como también resaltara más tarde Guillermo Meneses en El libro de Caracas (1967). A pesar de la expansión burguesa hacia El Paraíso, la plaza Bolívar continuaba siendo el único mentidero y salón de la capital provinciana, como ya lo era en Todo un pueblo (1899) de Miguel Eduardo Pardo, e Ídolos rotos (1901) de Manuel Díaz Rodríguez. Seducidos por el glamour de la Bella Época, el desengaño de los provincianos que padecían la frivolidad y corrupción caraqueñas es otro motivo de la narrativa que recreó las sombras de la Caracas de entre siglos. Es un desencanto que, entre el modernismo y el realismo literarios, registraron Rufino Blanco Fombona en El hombre de hierro (1907), y José Rafael Pocaterra en Vidas oscuras (1916).

Menos conocida que esas obras, y más sombría en su recreación de la Caracas de Castro, es El Cabito (1909), de Pío Gil. Fue el seudónimo, como sabemos, de Pedro María Morantes (1865-1918), abogado y diplomático tachirense que devino escritor de denuncia del statu quo instaurado por la Revolución Restauradora. Habiendo residido y trabajado como juez, durante la primera década del siglo, en las cercanías de la Casa Amarilla, Morantes fue testigo del trajinar de aduladores y áulicos en la entonces sede de la Presidencia. En el prólogo de 1965 a la edición de El Cabito, decretada por el entonces presidente Raúl Leoni, Ramón J. Velásquez, tachirense como Morantes, capta la rutina del pensionista, en torno a la plaza Bolivar, donde fermentó la novela:
“Pío Gil se pasea todas las tardes por la plaza, oye los comentarios y luego regresa a su cuarto de soltero y anota con rigurosa contabilidad los dichos, las
noticias, los chismes, las historias del día. La anécdota sobre el nuevo Ministro, la historia de la caída del General Perencejo, la oscura leyenda de la venta de una virgen. Y junto con las historias deja estampadas sus reflexiones, sus dudas, su pesimismo. E iba coleccionando los periódicos, de manera especial ‘El Constitucional’ de Gumersindo Rivas, vocero del gobierno y muestra excepcional de la adulación. Con estos datos formó el material de ‘El Cabito’”.
El resto de los detalles para su obra cumbre lo encontró Pío Gil por coincidencia. Para coronar su viejo anhelo de conocer Europa, Morantes, designado cónsul en
Ámsterdam, abordó en noviembre de 1908 el vapor Guadaloupe, donde viajaba Castro para tratarse su dolencia renal, en una clínica de Berlín. Fue un golpe de suerte que permitió a Morantes, incógnito tras sus sempiternas gafas oscuras, tomar notas para sus venideros diarios y novelas. Introducida El Cabito clandestinamente a Venezuela a poco de publicarse, en el calor de la reacción contra Castro, pronto se convirtió en best-seller; bien advierte Velásquez en este sentido: “Como todos se sentían víctimas del derrocado tirano, como nadie se consideraba cómplice de esos nueve años de complicidad nacional, todos festejaban los episodios de la novela…”. Pero el nuevo gobierno de Juan Vicente Gómez bien sabía que la invectiva de Pío Gil podía ir más allá del Cabito; por ello, una vez descubierta la identidad del libelista en 1910, el cónsul fue de inmediato despojado de su cargo, permaneciendo exiliado en París hasta su muerte.
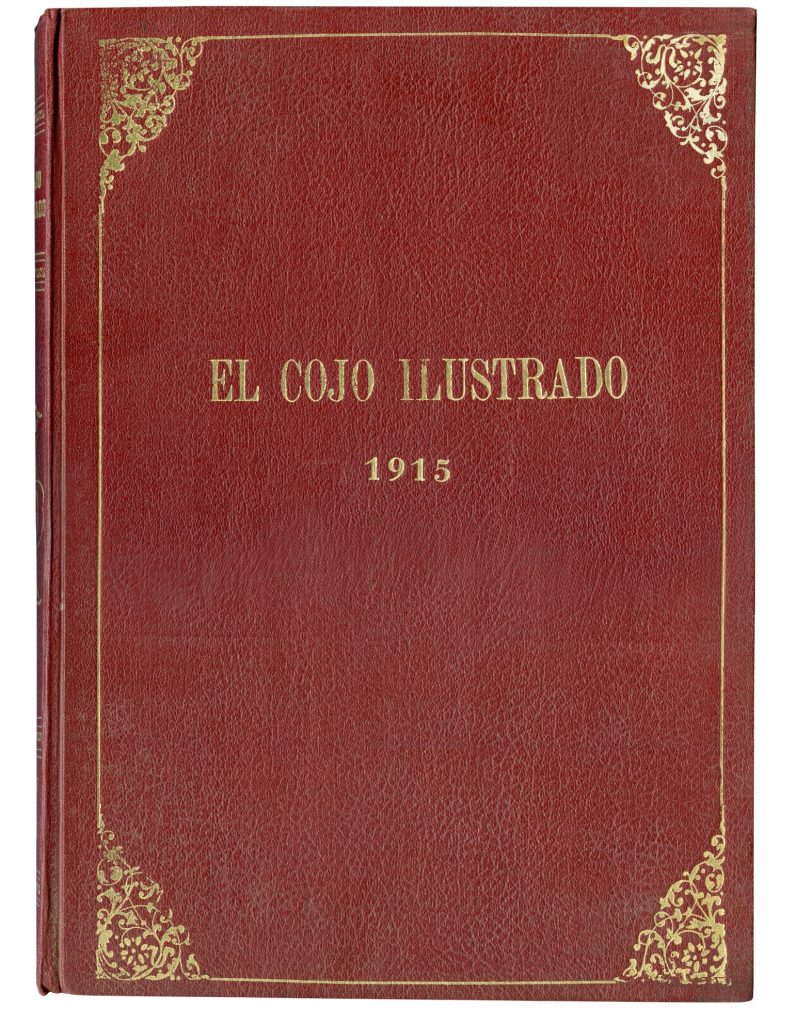
4. Albergando otras intrigas palatinas y políticas inabordables aquí, la trama urbana de El Cabito –traducción de le petit caporal, mote aplicado a Napoleón Bonaparte– sea acaso la más dramática de la novelística de la Bella Época. Confirmando el espíritu de copia de los venezolanos –»que nos convierte en monos imitadores lo mismo del más fino gentleman británico que del más vulgar torero español»– los Montálvez, familia protagonista de la trama, habían adoptado un “boato algo rastacuero” tan pronto llegaron a la capital de Crespo. Fue entonces cuando doña Elvira trató de imitar «esa elegancia de segunda mano, ese buen tono postizo que adquieren las provincianas que vienen a Caracas o las caraqueñas que van a Europa, con las cuales unas y otras pretenden humillar a sus paisanas cuando tornan a la parroquia o regresan a la capital». De la misma manera, sus hijos se colgaban binóculos en la pechera cuando iban al pequeño hipódromo de Sabana Grande, donde “se observa mejor con la vista natural”, advierte empero el narrador. Porque “así se usa en París”, replicaban los jóvenes Montálvez a quienes preguntaban sobre los adminículos innecesarios.
En su propia carrera por “entrar en sociedad”, la familia Montálvez ofreció varias garden parties y partidas de póquer, para granjearse el aprecio de sus conocidos caraqueños, quienes se mostraban reticentes a aceptar a los advenedizos. A ese ritmo de gastos, cuando el patrimonio de los Montálvez se agotó, la socorrida excusa de un viaje a Europa envolvió de elegancia el remate de los bienes familiares, especialmente en una capital donde proliferaban las casas de empeño.
Para retornar a la escena social, el clan ladino, cual criaturas de Balzac, aprendió las lecciones oscuras de otros áulicos capitalinos. Entonces el «General» Montálvez se dedicó a procurar las vírgenes requeridas por la lujuria del Cabito. Cuando este se antojó de Teresa, humilde maestra de La Pastora, como nuevo objeto de su lascivia, Montálvez le ayudó a cazar la presa. Las celestinas de Castro llevaron entonces a la muchacha a La Compagnie, Liverpool y otras tiendas exclusivas, donde mostraron a Teresa las alhajas a las que habría de acceder, de aceptar ser amante del presidente. Para acabar con un acoso que también asediaba a su novio y las familias de ambos, la heroína consintió en entregarse al sátiro, en un sacrificio que fue pronto seguido de su muerte en un convento. A diferencia del finis patriae con que Díaz Rodríguez ungiera a sus personajes, no parecía haber redención terrena para los de Pío Gil en la Caracas del Cabito.
Lea también el post en Prodavinci.
